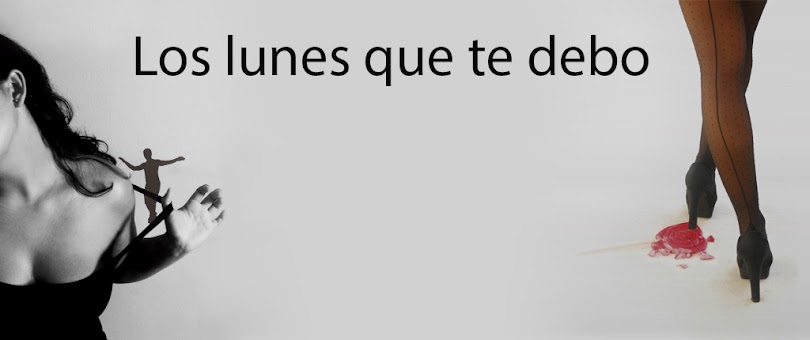Verano del noventa y ocho.
El sol golpeaba como un boxeador borracho,
tenía dieciocho años y un porro en la mano.
La amistad era eterna y el amor
un libro de crucigramas
sin las soluciones al dorso.
Recuerdo a Daniela sin forzar la memoria,
con su vestido blanco agitado por el viento
como una bandera en territorio enemigo.
Sus piernas blancas como un alijo de coca
y sus bragas (casi siempre rosas)
jugando al no me pillas con el morbo.
Al otro lado del mirador la arena,
quemaba como mil infiernos.
El mar agitado como un niño
al que han castigado sin consola.
Dos extranjeras (presumiblemente alemanas)
jugaban a las paletas en la orilla
y cada vez que la pelota coqueteaba con el vértigo,
los mirones almacenaban un recuerdo
para su siguiente paja.
Daniela venía para irse,
con la excusa insalvable de un padre
y su nuevo trabajo en Irlanda.
Allí donde la cerveza es negra
y el sol una puta leyenda.
Diciendo -Volveré- con una mueca insípida,
cómo quién firma un papel
sin leer la letra pequeña.
Más allá del muelle,
Valeria lucía su nuevo bikini
con ese orgullo desmedido,
que da la talla cien cuando crece de repente.
Los chicos de gimnasio andaban
de una punta a la otra de la playa,
buscando en el halago de una mirada
el esfuerzo de un invierno de gimnasio.
Señoras maduras con el agua por los muslos,
calentaban a los peces con una lluvia dorada
que disimulaban torpemente con alguna charla
sobre la nostalgia de un pasado que a menudo
se les incrustaba en los ojos.
Y frente a mí Daniela,
con el pelo rubio recogido en una trenza,
con ese rostro inocente de haber roto
más corazones que platos.
Con esos pechos que abrían mas caminos que el alba.
Con ese culo respondiendo preguntas
que ni siquiera habías tenido los huevos de hacerte.
Con su - Te quiero infinito.
Con su - Lo nuestro durará infinito.
Con su - Te echaré de menos infinito.
Crujiéndome cada palabra en el pecho
como si alguien estuviera pisando hojas secas
por dentro de mi piel.
De fondo el camión de los helados
y aquella maldita melodía
que convertía a los niños en una fila de zombis.
Con los ojos repletos de sabores inventados
para acabar conformándose
con el mismo cucurucho de vainilla de siempre.
Agosto tenía la caricia
de un erizo boca abajo.
Cabrón como la infancia de un psicópata
y triste como la nostalgia de una viuda.
Fue en su abrazo cuando una nube interrumpió el verano.
Un beso en la mejilla y un hasta pronto,
que se balanceo torpemente como un columpio movido por el aire.
Desde su boca a mi oído.
Desde su amor a mi odio.
Una última calada mientras Daniela se perdía
engullida por un paisaje de casas,
que se lamían unas otras,
como si se echarán de menos constantemente.
El verano siguió su curso,
los hombres optimistas metiendo barriga,
Valeria pidiendo crema protectora,
la lucha de sombrillas en primera línea de playa,
la risa dulce de los niños antes de que una ola
devorara los castillos presagiando un futuro
que les esperaba con las manos abiertas.
También la vida continuó sin Daniela,
sin su lengua de lamedora profesional de atardeceres,
sin su mirada confusa como la letra de un médico,
sin aquellas pecas de sus hombros apiladas como estrellas
en una noche cualquiera
de una habitación a mi nombre.
Sin su trenza y sin sus pechos y sin su culo,
sin aquel precioso vestido blanco agitado por el viento
como una bandera en territorio enemigo.
No diría que después de casi veinte años aún la espero.
Pero te juro que cada vez que la pienso,
una nube del tamaño de mi fracaso tapa el sol
como si pudiera abrigar los recuerdos
y de fondo,
suena la canción del camión de los helados
en el último rincón de mi esperanza.